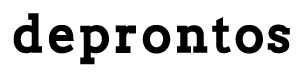cristo de flores
No hay que ser Dios para saber que, de haberlo, sólo hay un Dios. Aunque la fe particular de cada cual se empeña en todo lo contrario, en “clonarlo” y establecer entre los creyentes la división. Y, claro, entre los no creyentes, la confusión.
En los pueblos del sur, hay casi tantas variantes de Cristo como de su propia Madre. La más conocida en el pueblo que vivo es El Cristo de La Verónica. Suena taurino, pero creo que tiene más que ver con el emplazamiento de la imagen de este Cristo que con la fiesta nacional.

Está ubicado en un sitio nada especial llamado La Verónica; cerca hay un hipermercado, una rotonda horrorosa, una gasolinera en la que hay un montón de coches de segunda mano buscando la tercera y, para colmo, un goteo constante de deportistas sudorosos que vienen, se santiguan en un santiamén, y siguen su camino intentando quitarse esos gramos psicológicos que marcan la diferencia entre sentirte a gusto o “hundido” en la miseria… Señor, qué poco glamour tendría esa esquina si no fuera porque…
… está ese Cristo. Este hijo de Dios ha logrado crear un bello oasis a su alrededor, un pequeño y fe-cundo paraíso que, si llegase a verlo, excitaría de forma sobrenatural al mismísimo jardinero del Edén, o llevaría hacer algunos números al dueño de Interflora.
El Cristo de la Verónica me aseguran que es generoso, que ayuda y concede a quien le reza. Así que tiene un montón de fieles seguidores. La verdad es que gusta llegar al rinconcito donde se encuentra porque te alegran la vista esa infinitud de flores ofrecidas a cambio del alivio de penas y dolores. Algunas son flor de un día; otras, parecen haber echado raíces allí (si te fijas bien, éstas últimas son más falsas que judas, pues son artificiales).
Ante tanto sacrificio de savia, que no de sangre, uno no pude evitar pensar: si cada una de esas flores representa una razón por la que pedir, una angustia por la que suplicar, un temor o un dolor por los que clamar, resulta sorprendente la cantidad de sufrimiento que implica la vida… Y yo me pregunto, Dios: ¿por qué tanta flor si tú amas a tus criaturas?
Mentiría si dijera que voy a sentarme frente a Él sin querer. No tengo a nadie con quien y, a veces, necesito hablar alguna pena. Aunque no soy creyente, al Hijo de Dios me he dirigido muchas veces, sí, y siempre mirando al cielo -donde lo sitúa mi respeto- consciente de mi enorme fragilidad… ¿Es posible mirar en otra dirección siendo una de las criaturas de este florido valle de lágrimas?.
Una pena se contrarresta con una fragancia, un miedo con un color, una enfermedad con un ramillete de esos pétalos que algún día brotaron de los fecundos jardines de la imaginación del Creador. Las flores son el vegetal más parlanchín de la Naturaleza. Lo dicen todo: hablan de amor, de felicidad, de agradecimiento, de esperanza, de pena, de belleza, de honores… ¡Dios, qué responsabilidad pesaría sobre mi flor!…
¿Existirá alguna capaz de pedirle lo que yo quiero?… Es tan difícil la embajada, que dudo exista un mensajero tan locuaz. No creo que dé con esa flor, ni poniendo a trabajar en la Tierra Prometida a los capullos más puestos en floricultura con el encargo de no descansar hasta conseguirla, a Ella.
¡Por los clavos de este Cristo, necesito esa flor que le arranque a Dios un milagro!