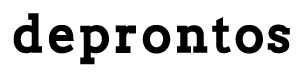maldita la gracia
En los vagones del Cercanías puedes ver de todo. Son un buen sitio para que algunos practiquen el furtivismo, la improvisación o la mendicidad. Entre dos estaciones hay tiempo de sobra para conmover exhibiendo alguna de las mermas o destrezas más singulares: la música de un osado interpretando a Bob Dylan, el patético lamento de una rumana doctorada en súplicas lastimeras, el infortunio de un pobre mocoso condenado por el sistema a extrañas actividades extraescolares, o la desenvoltura de un habilísimo “impedido” haciendo malabares.

Ayer entró –no sé cómo- un “discapacitado” en el vagón que me llevaría a la Estación de Chamartín. Al pobre –y no sólo de economía- le faltaban ambos brazos. Mostraba los dos muñones de donde algún día debieron arrancar sus brazos. Sin embargo, pedía con chocante claridad mientras agitaba las pocas monedas que contenía el inmenso vaso de plástico que mordía con una rabia tan desatada como sus zapatillas. Iba de un extremo al otro del vagón pidiendo al compás del tintineo que, entre sus dientes, producían en el vaso unas cuantas monedas de poca monta.
Al llegar a Nuevos Ministerios, el tren se detuvo y el vagón abrió sus puertas: curiosamente entró en escena -¡y de un salto!- otro personaje, demasiado menudo pero no menos hábil que el anterior. Era otro hombre, otro tullido, a éste, paradojas de la vida, le faltaban ambas piernas y se desplazaba sobre los nudillos, protegidos por unas gomas que apretaba fuertemente entre sus manos y que me recordaron a las suelas de neumático de las famosas “abarcas”.
Poco tardaron en encontrarse sus miradas. Al principio incrédulas, luego perplejas, y, al final, desafiantes. Uno de los dos estaba de más. Ambos entraban en la categoría de competencia desleal pugnando por el mismo mercado. Parecían dos curiosos pistoleros a punto de desenfundar sus armas. Pero allí, después de unos segundos interminables, no sonó más disparo que el que salió del cañón de la garganta de uno de ellos: una absurda risita que poco a poco fue creciendo y tampoco tardó mucho en ser una carcajada contagiosa. Todos rieron y yo con ellos. Sí, me desternillé sin pudor y sin la más mínima consideración. Y no paré hasta que nuevamente se detuvo aquel vagón del “cercanías” y vi alejarse por el andén a los dos.
¿De qué me reí?… Desde el principio debiera haber sabido que aquella risa no estaba bien, que aquello, al fin y al cabo, no era más que una trágica casualidad de la que, si acaso, sólo dos podían reírse.
Hoy sé que, en aquel vagón, perdí algo importante. Un misterioso bisturí había amputado una parte vital al ser humano que era: la compasión. De alguna forma, había dejado de ser una persona íntegra.
Desde aquel momento pasé a formar parte de la interminable legión de discapacitados que a diario, camino de su destino, acarrean en un vagón alguna merma oculta.
Lo que no tiene maldita la gracia.