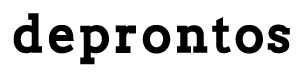billete de ida
Recuerdo que iba con el tiempo justo y por eso decidí coger el Metro. Si viajas en él, todo en Madrid está más cerca -lo dice uno de sus eslóganes: “todo a un metro”-.
También recuerdo que no llevaba suelto. Y aunque de sobra sé que las máquinas expendedoras dan cambio, soy de los que nunca renuncia a humanizar el simple acto de sacar un billete de Metro, así que…
Me dirigí a la única taquilla habitada que había en aquella sucia estación.

(Fotografía de Akshay Anand )
Y así fue como me topé con un tipo encantador.
Era joven. Tenía el pelo revuelto, la nariz picuda, la mirada chispeante y, lo que me llamó poderosamente la atención, unas delicadas manos muy en primer término. Con ellas -supuse que para hacer tiempo-, se entretenía barajando los naipes de una baraja francesa que manipulaba con la soltura del que pensé podría ser uno de los mejores croupieres del mundo.
Me quedé hipnotizado viendo cómo cortaba y mezclaba las cartas con una sola mano; qué habilidad, qué limpieza. A pesar de quedarme tan cortado como la propia baraja, pude llegar a balbucir qué me llevó hasta él sacando un billete de veinte euros:
-Ehh… me cambia y me da un billete sencillo, por favor.
Me respondió sonriendo con cierto aire de superioridad y de forma inaudita: emitió el billete, que salió por la ranura correspondiente, lo cogió ostensiblemente atrapándolo entre los dedos índice, corazón y pulgar de su mano derecha; lo manipuló ante mis ojos enrollándolo prodigiosamente como si se tratara de una cigarrillo que fuese a fumar. Lo rodó una y otra vez entre sus tres dedos, con minuciosidad, presionándolo con recochineo ante mis ojos hasta… hacerlo desaparecer. Cuando le pregunté que dónde estaba mi billete, me volvió a sonreír y con su mágico índice derecho señaló, mirando al mío, el bolsillo de su camisa. Instintivamente me llevé la mano derecha al pecho, palpé en el bolsillo y noté el relieve rectangular de lo que estaba esperando. Metí la mano y saqué mi billete de ida.
Fue un momento estelar en el suburbano, un momento inesperado, absurdamente mágico. Sin dar crédito a lo que había sucedido, me fui mirando hacia atrás, hacia la taquilla de Metro donde trabajaba un mal empleado y la persona más indicada para convertir en mágico un día corriente.
Nunca he vuelto a pasar en mi rutinaria vida por una taquilla que vendiese billetes para una función tan sencilla.
Tan sencilla que sólo fue de ida, porque la vuelta, la de los veinte euros, qué mamón, ésa ni la vi.