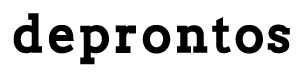corazón picado
Si metieras el corazón en una picadora de carne, veríamos salir veteada su composición por este orden: primero brotaría abundantemente un tono vivo, el rojo de la pasión; después en un tono más apagado, diría que ceniciento, el de la resignación; y al final, en un bilioso ocre, veríamos salir retorcida la indiferencia.
Son los famosos tonos del miocardio.
La verdad es que este órgano, oficialmente responsable de nuestros sentimientos, es un inconstante vital. El corazón nunca late con el mismo ritmo ni con la misma intensidad.
¡Qué capacidad tenemos de sentir e interpretar la realidad de formas tan distintas, según el momento o según el ánimo!… La más cruda realidad, y diría que hasta la más pavorosa, no implica siempre el mismo grado de sufrimiento. ¡Con qué facilidad pasa nuestro corazón del arrebato al acato, de la condolencia a la indolencia!

Lo que hoy nos produce un llanto angustioso e incontrolable, mañana puede convertirse en una simple mueca de pena o contrariedad; incluso, ese mismo hecho, puede llegar a no provocar ni la más leve excitación en la red neuronal de nuestro sistema límbico. Y así es como una sola muerte puede desencadenar espanto; pero mil, o un millón de fallecidos, indiferencia. Y así es como un disparo puede herir de muerte nuestra sensibilidad y desgarrarnos por dentro; pero oír mil bombas o saber de una masacre, no implican por fuerza sentir piedad y estremecernos cada vez que lo pensamos.
O el ser humano es inestable emocionalmente por “indefinición” y no puede mantener vivos sus sentimientos más intensos en el tiempo, o engaña cuando expresa con vehemencia su sentir inicial: su amor, su rabia, su asombro, su ánimo de venganza, su dolor… y avergonzado de fingir acaba recluido en el trastero de la indolencia.
Pienso que el corazón no se diferencia mucho del cuero cabelludo cuando usamos uno de esos masajeadores de metal; la primera vez nos invade y paraliza un escalofrío que recorre todo el cuerpo; con el tiempo nos acostumbramos y, al final, permanecemos impasibles a la impresión de las metálicas patas de ese extraño arácnido.
Están muriendo miles de personas por un virus sin patas pero con puntas.
El espanto inicial ya se empieza a desvanecer. El tiempo -¡qué disolvente tan eficaz, joder!- corre ya a borrar toda señal del sufrimiento y la desolación iniciales. Las cifras dejan de medir la magnitud del dolor y el horror. La repetición constante de hechos y datos nos va empujando a ese blandito y confortable colchón que es la costumbre; donde nos espera tumbado el frívolo olvido.
¿Será que es insoportable la persistencia del padecer?… Quizá la verdadera medida del dolor no puede entenderse desde la subjetividad; quizá el dolor sólo es auténtico si se experimenta en directo y primera persona, engendrado por imágenes, olores, sonidos… Pero no, tampoco: ni siquiera los sentidos son capaces de actuar como reactivador constante de un sentimiento.
Sabemos que están muriendo miles de personas… pero eso no nos da la medida del dolor que siente un niño que al grito de “¡mamá!” corría a abrazarla cada día a la salida del cole, y al que hoy nadie sabe explicar por qué eso no volverá a ocurrir. Sabemos que están muriendo miles de personas… pero eso no nos da la medida del dolor que se apodera de un enfermo de ELA al llorar la muerte del hermano que empujaba su silla los días de sol, o el de unos nietos que buscan el cadáver de su único abuelo perdido, tal vez, en la morgue improvisada en una pista de hielo ociosa. Están muriendo miles de personas… pero eso no nos explica el desconcierto y la impotencia que sienten miles de sanitarios incapaces de ubicar más muerte en sus corazones.
El dolor vivido en primera persona es dolor pensado en el resto, dolor especulado.
Seguro que lo superaremos hasta alcanzar el olvido completo en los que nos sucedan. Pero mientras llega ese día, nada podrá evitar que si hoy metemos un corazón en esa horrible máquina de picar carne, veremos entreverarse colores que van a determinar una arritmia conveniente: el “desvelado” amarillo de la manipulación y la interpretación fría de unas cifras que no hacen justicia a la magnitud más pavorosa; el color blanco de una paz y un silencio capaces de extinguir un fuego ideológico que era desalentador; el del color verde de la esperanza más intensa, ésa que sucederá al miedo, al desconsuelo y al abatimiento iniciales; y por último, veremos brillar el color de nuestros ojos cuando lo que muera sea esa distancia desmedida que implican la pérdida y la separación.
Verlo todo de otro color…
La tentación es grande, pero no hay manera, mi corazón no se pica.