más Gil que Eannes
Suele ser sobre las 7:30 a.m. y sólo porque se me abren los ojos a la misma maldita hora cada mañana: ésa que todos aprovechan para dormir profundo. Me ducho sin luz, me visto sin ganas y salgo de casa sin rumbo pero sabiendo a donde me llevan mis pasos. Recorro aleatoriamente un montón de callejuelas vacías (de vida); me guía un aire cargado de aromas que llegan de lejos patinando por la superficie del océano y tras avistar tierra justo aquí, en Viana do Castelo. Entro en el único café que también madruga, uno que hay frente a una extensa zona portuaria que orilla la desembocadura del río Lima, por su margen derecha. Ya es una pequeña costumbre que pida un “meio de leite (morno) y um pão com queijo (quente)”. Son mi lugar y desayuno preferidos.
Me siento, y lo hago con una tranquilidad que me asombrosa, se diría que lo hago en modo… “somnolentísimo”, y es que se apoderan de mí una quietud y una sensación de soledad distintas a las habituales. Creo que ni siquiera son mías, que se deben a la total «incomparecencia» de… “los demás”. Leo mensajes en el móvil -si los hay- y luego algunas páginas del libro que viaja cómodamente en las tripas de mi mochila. En un momento ya bien identificado, busco con aparente desinterés otro punto de vista, lejos del café que contemplo embelesado; es como si todos los días buscara un horizonte distinto, una línea que me aleje del presente y me lleve lo antes posible a algún futuro. Mis ojos barren la superficie de la churretosa mesa, recorren la adoquinada acera, cruzan los cuatro carriles de la calle y se topan siempre con el níveo y férreo casco de una inmensa embarcación, que, ahora sé, fue construida y botada en los astilleros de Viana en 1955, justo mientras me gestaba yo en otros astilleros, los del útero de mi madre; ella me botó cuando rompió aguas un 20 de agosto de 1956. Me estoy refiriendo al Gil Eannes, un barco de mi quinta. Como yo mismo, más que anclado, se encuentra varado en el presente.

Mientras termina de desperezarse la camarera, leo a diario su nombre en la proa -el del barco, claro-, y siempre después de dar el primer sorbo de café: “Gil Eannes, Gil… Eannes… Gil… Gil…”. Lo hago y me detengo obstinadamente en el nombre del que fuera infante del intrépido Enrique el Navegante: GIL Eannes. Me llama la atención el nombre, apenas me fijo en el apellido. Y lo hago considerando una sola de las opciones que tiene en Castellano la palabra “gil”, o sea, la que adjetiva, la que se refiere al que es IDIOTA. En un acto casi reflejo, sonrío al pensar lo descarado que puede llegar a ser el azar, ese «tipo caprichoso e impredecible» al que le ha dado por reírse de mi desgracia en mi cara. Mi desgracia, sí. Una fatalidad de la que ahora no quiero hablar y que no es otra cosa que la gran estafa -“burla” la llaman en Portugués- de que he sido objeto en Viana, sintiéndome por ello el ser más infeliz del mundo. Llevo cinco meses hundido y no consigo salir a flote. Por eso me ofende tanto el nombre de este barco. Su constante mofa mañanera llega a ofenderme en lo más hondo.
Sin embargo, admito que el barco no es cualquier navío, es toda una autoridad flotante. Leí que el Gil Eannes fue un auténtico “pluriempleado” en alta mar: barco correo, remolcador, rompehielos, nave frigorífica, barco de apoyo los bacaladeros portugueses en Terranova y Groenlandia, hospital, mercante repartidor y repatriador cuando en 1975-76 los portugueses descolonizaron Angola, y hoy, hasta un curioso museo flotante.
Cada mañana repito la misma rutina, que pasa por sorber el café, levantar la vista y chocarme insistente-mente con lo escrito en la blanca chapa del barco. Siempre farfullo lo mismo:
–“Joder, este montón de chatarra no para de llamarme idiota”.

Hoy, al levantar la vista en busca de su ofensiva popa, se ha interpuesto entre el barco y mi café una figura. Indiscutiblemente rotunda. Fumaba un tabaco sin apenas aroma, y empleaba una tosca y ridícula pipa, las hondas bocanadas que daba -pareciera que buscando más petroleo que alquitrán-, hacían flotar en su aire un copioso excedente de humo, lo que le obligaba a mirar guiñando los ojos, por lo que pensé que el tipo no se debía fiar ni de su sombra; llevaba un chaleco de cuello alto y una gorra marinera de un fieltro más recio por la mugre que por otra cosa. Entonces, se ha dirigido a mí y con un gesto que me ha parecido poco amable me ha pedido ocupar una de las tres sillas libres que había alrededor de mi mesa. Con una desconfianza más que justificada, he asentido. Más que sentarse, se ha dejado caer y a gritos ha pedido café y un anís seco.
-“Éste debe ser un lobo de mar de secano -me he dicho pensando en el anís-, está harto ya de humedades”.
Se ha presentado secamente al llegar el licor: «me llamo Eannes«. Sin preguntarme nada ha empezado a hablar de las tremendas marejadas vividas en 1963 en Terranova, y de lo imposible que resulto “aquel día” mantenerse en cubierta cuando las olas alcanzaron los 10 metros y el viento sopló a más de 42 nudos; súbitamente se ha levantado la camisa y me ha enseñado la tremenda cicatriz que le ocasionó un cabo de la botavara al romperse cuando intentaba amollarlo. El viento reventó una de las velas, y se “armó la de Dios”, pero apenas sintió dolor, porque la frenética locura de los vaivenes que daba el palo precipitaron a las gélidas aguas al patrón. Al poco, tragando no está claro qué, ha hecho una aclaración: el patrón era su padre. Contó que muchas veces en sueños lo veía emerger enfurecido de los fondos como si fuera el mismísimo Poseidón. Entonces ha reído con una ordinariez ciertamente impostada, y he entendido que en el pecho de ese lobo de mar latía algo tan destrozado como la vela que causó la mayor de sus desgracias.
Sin saber por qué, he vuelto dirigir la mirada hacia el navío. En ese momento una sombría figura se ha recortado sobre casco blanco, era la de un tipo muy negro. Hablaba un portugués ininteligible. Seguramente porque carecía de lengua. Me ha hecho una reverencia y se ha presentado: “i nombre e Eanne”. He logrado entender que en 1976 tuvo la fortuna de subirse in extremis al barco que ahora apaciblemente flotaba frente a nosotros, trepando por uno de los amarres. Fue a los pocos días de estallar una guerra que llevó a Angola a independizarse de Portugal. Una guerra que los colonos portugueses trataron de evitar, y que acabó siendo una pérdida menos valiosa de lo que a la postre resultó para muchos: la pérdida de sus propias vidas. Le indiqué que se sentara y desayunara. Explicó que había trabajado para un terrateniente de Aveiro dueño de una extensa plantación de café próxima a la ciudad de Gabela. Quiso proteger a su señor de los rebeldes negándose a delatar su paradero; contó que vio cómo los afines de Jonas Savimbi masacraron a toda su familia y que a él, entre risas, le cortaron la lengua para que “explicara» lo que ocurría a aquellos que se negaban a colaborar con el ejército de liberación.
Al cabo de unos minutos ha entrado en escena un tipo ojeroso, ataviado con una bata blanca. Ésta sucia, llena de salpicaduras. Se ha disculpado por ello. Se veía agotado. El negro y el marinero le han ofrecido la tercera silla, la que quedaba libre. Y sin consultarme.
He levantado nuevamente la vista hacia la embarcación fondeada frente a mí en el momento que oía: “señor, mi nombre es Eannes”. Luego ha empezado a explicar que es uno de los cuatro médicos cirujanos encargados de asistir a los enfermos a bordo del Buque Hospital. Nos ha hablado de la Maldición de Terranova, de los cientos de barcos engullidos por el mar… Con la mirada perdida en los recuerdos nos ha referido la historia de la barca-salvavidas que encontraron a la deriva con siete náufragos exhaustos, dos de ellos casi exangües, ambos sufrieron graves mordeduras de tiburón al caer al mar cuando zozobró el pesquero en el que faenaban a consecuencia de un golpe de mar. Ninguna intervención, ninguna transfusión pudo salvarlos. Explicó cómo una de las mordeduras había seccionado el tatuaje que uno de los marineros llevaba en lo que quedaba de brazo: un inmenso corazón partido, explicó afectado, por aquella salvaje dentellada del destino.
Me he quedado observando a los tres. Pensando en mi fatalidad, en mi gran infortunio. Mientras lo hacía iban desdibujándose sus rostros y disipándose sus figuras. Los tres asientos han vuelto a quedar libres y en mi mesa, solo, un café con leche, ya frío. Muy frío.
No cabe duda, en la historia de ese osado barco me queda claro que yo soy el GIL y ellos, por alguna buena razón, los EANNEs.
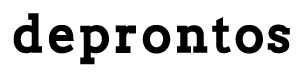
me he gustado.