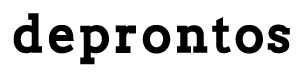agónicos instintos
¿De quién serán esas reacciones que tengo, que no son mías?
Supongo que provienen de alguna insondable parte del ser que fui, y constituyen una dote inmaterial que lleva legándonos desde hace milenios una lista interminable de parientes de la especie que yo mismo encarno. Son coletazos de un instinto que hasta hace prácticamente unas horas, eran un presente vivo.
Es difícil saber a ciencia cierta si se manifestaban ya cuando empezamos a entrar en escena como homínidos.
Quizá es fácil adivinar que sí, y que fue a lo largo de aquellos interminables periodos de nuestra historia más pretérita cuando terminaron de gestarse.

Seguro que tuvieron suficiente tiempo para tomaran carta de naturaleza en el código genético de nuestro ADN.
Eso que yo llamo “mis reacciones”, sin duda, obedece a millones de reiteradas vivencias experimentadas por mis antecesores. Todas forman parte de una inconsciencia colectiva que debió nacer con el primer hombre que tuvo o no, la capacidad de entender lo que sentía.
Ayer, una de ellas me llevó a buscar y encontrar otras, como son…
la sensación que causa contemplar el fuego de una hoguera hasta ese hipnótico punto que debe representar la síntesis de millones de gélidas noches al abrigo de una lumbre rupestre,
o la que provoca monstruosas elucubraciones cuando la oscuridad enciende la infinita imaginación de la frágil criatura que todos fuimos hace nada,
o la que nos lleva a extasiarnos al vislumbrar estrellado el firmamento y presentir que somos minúsculas gotas de agua justo una fracción de segundo antes de evaporarse,
o la que nos mueve a zambullirnos en el mar, seguramente guiados por la querencia que invita a volver al hogar de nuestros más microscópicos antepasados,
o la que causa el desasosiego que produce el rojo de la sangre derramada, aunque tan sólo sea la que brota de una herida insignificante,
o la que nos incita a soñar con perpetuarnos a través de unos hijos cuyo único sentido evolutivo es intentar salvar una especie sin futuro,
o la que nos empuja a sentir el hondo deseo de volar al asomarmos a un acantilado, o a una azotea.
No sé si ésta última se debe a que alguna vez fuimos aves y volamos, o a que todo ser humano alguna vez ha sentido la necesidad de saltar al vacío y vaciarse de esa porción de existencia colectiva que arrastramos y nos ajusta demasiado a un guión no escrito.
Ayer yo me asomé al acantilado de mi ático e imagine mi caída. Y sentí que podría tener sobradas razones para no especular y serle infiel a mi instinto.
La muerte es el final de una distancia que recorremos sin proponérnoslo y que se representa en una línea horizontal, la línea del tiempo. Pero también puede ser una línea vertical que empiece en un ático y acabe en la sucia acera de una calle cualquiera, sobre cuyo pedernal podría agonizar el portador de un instinto ya inservible.
O tal vez, imposible de sustituir.