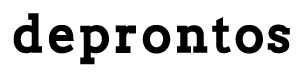el nhombre adecuado.
El de la silla se llama Carlos, como yo. El otro no; hubiese sido mucha casualidad.
Me los encontré mientras paseaba en bici orillando el mar.
Estaban parados en un banco, sentados cara a cara, haciéndose mutuamente pedorretas y riendo con una ternura tan inusual que no me pareció de este mundo. También observé que era el único asistente a una conmovedora lección de amor que apenas duró unos segundos.

Carlos, mi tocayo, sufre una más que evidente parálisis cerebral. No tiene la más mínima autonomía.
Su cuidador es un venezolano de aspecto sencillo y modales yo diría que exquisitos; cuando camina, se mueve con parsimonia y con mucho aplomo; me regaló sin procurarlo, ese trato dulce y cálido típico de quienes beben chicha y gustan del valses; pero lo más llamativo de todo fue que me demostró tener un corazón tan grande, que, por lo menos, debe sufrir de una “cardiomegalia” severa. Abogado en su otra vida, aquí y en ésta, voy a decir que su profesión es la de… “sombra”. No, no es justo eso, mejor sería afirmar que su profesión es ser… “amor”. Un amor para un puesto que debiera exigir superar unas oposiciones mucho más arduas que las que acreditan a un notario.
Creo recordar dijo llamarse… ¿Rafael o Santiago?… -¡Ay, esta cabeza mía!-… Tal vez sea que antes de decirme su nombre, yo ya lo había bautizado: Amador. Sí, no cabe duda, llamarlo así le hace justicia. Es el nhombre adecuado.
La verdad que yo sé poco sobre parálisis cerebral. Sé que es un trastorno neuromotor crónico, he leído que dos o tres de cada mil nacidos desarrollan esta enfermedad tan cruel e incapacitante, y he sabido que lo es por muchos y feos motivos que no se excluyen entre sí: alteraciones y limitaciones motrices brutales, discapacidades sensoriales y cognitivas determinantes, crisis y ataques de epilepsia, en algunos casos dificultad absoluta para articular una sola palabra… Resulta cruel ver tanto mal de la mano.
Sin embargo, no tengo la menor idea del grado de conciencia que tienen sobre su situación estas personas que exigen permanentemente a su lado alguien mucho más paciente que ellos mismos. Según Amador, Carlos lo entiende todo. Llegan a “discutir” -me dijo sonriendo- hasta por qué dirección tomar para dar el paseíto diario.
(Paradojas de la vida: ante Carlos y Amador yo era el que se sentía paralizado).
La naturalidad con la que el cuidador afrontaba su trabajo redujeron todo el drama personal de mi tocayo a casi un simple contratiempo, a una pequeña dificultad, como si fuera «otra cualquiera”, a una contrariedad con la que entendí hay que convivir porque no hay otra opción: “se trata de vivir”. Puede parecer una frivolidad, pero también comprendí que para los Amadores no hay otra salida posible si se quiere encontrar un mínimo sentido a un desatino tan injustificable de la naturaleza.
Pienso en lo ridículo que me sentiría contándole a mi tocayo las preocupaciones que me quitan el sueño y esas cosillas que revolotean en mi día a día trayéndome de cabeza. Qué necio me siento sólo de imaginar la mirada entre compasiva y de absoluta superioridad moral que Amador emplearía para mandarme a paseo -y en cualquier dirección- al oír mis quejas.
Hay en la vida una especie de factor corrector que, tarde o temprano, actúa y tiende a equilibrar los desajustes que se producen injusta o injustificadamente. El dolor excesivo a veces se mitiga con la dosis necesaria de consuelo, las penas terribles, a veces con la cantidad precisa de alegría o goce, y la invalidez total de Carlos con la valía infinita de Amador.
En medio de todo, mi tocayo tiene algo de suerte porque tiene a Amador, el nhombre adecuado para que yo entienda de una vez que la fatalidad no es tener una parálisis cerebral, sino estar mentalmente imposibilitado para reconocer lo que es importante en la vida.