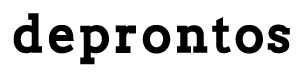el pobre marx
Callejeando el otro día, bien entrada la noche, me topé con una de esas inesperadas paradojas de la vida. (Creo que sería más correcto decir de la “no-vida”).
Regresaba a casa del trabajo. Decidí hacerlo andando para que tardara en suceder lo que tocaba: cerrar los ojos.
Todo estaba todo lo en calma que permite la madrugada de Madrid. Algunos condenados circulaban, no sabría decir si de ida o de vuelta, pero en cualquier caso, en cualquier dirección.
Mientras caminaba oyendo mis pasos, leves ráfagas de viento y un olor a arboleda perdida me agitaban, suavemente, diría que hasta con compasión. Las farolas posaban para retratarse en los oscuros escaparates de las tiendas y de rebote mostrarme el camino, barnizado por el espejo del agua que los barrenderos habían dejado a su paso.

Al pasar por la sucursal de un banco, vi durmiendo en su interior a un individuo: un hombre mayor, rubicundo y achaparrado, y tan barbudo que me recordó al Karl Marx que aparecía en El Manifiesto Comunista que leí de joven. El cajero hacía de cabecero al improvisado y acartonado colchón sobre el que estaba acostado, se diría que sin la más mínima incomodidad; también, que sin el más mínimo rubor.
Su sueño, monitorizado por una cámara que graba “por seguridad” todo lo que allí dentro ocurría, era retransmitido en una pantalla visible desde el exterior de la sucursal. A través de ella, pude ver una mochila atiborrada, dispuesta a modo de mesilla. Y sobre ella la bebida favorita de los desesperados: un brik del tinto más “peleón” -sucio contrario, en una pelea en la que siempre pierden los mismos-.
¿Qué podría haberle ocurrido a mi tocayo para verse así, de protagonista en aquella triste película en blanco y negro?
Supuse que, tal vez, ese mismo banco en el que dormía, algún día fue “su otro banco”, el que le facilitó un techo que empezó a hacer aguas cuando perdió su empleo y no pudo hacer frente a su hipoteca; o tal vez, todo se debía a haber emigrado desde un país lejano a este falso paraíso llamado “capital” –paradojas de la vida, ¿verdad Karl?-, sin haber pensado que hubiera sido tan necesario el billete de ida, como el de vuelta; o, tal vez, resultó ser menos fuerte de lo que presumía y acabó cediendo a la grata distorsión de la realidad que siempre brinda a los débiles el alcohol.
Al ir a cruzar una calle, me detuve al oír -antes que ver- cambiar de color el semáforo.
Entonces me pregunté de qué forma podrían afectarle los impulsos eléctricos de la terminal de aquel cajero, tan próximo al córtex del pobre hombre; si no alteraría su función neuronal durante el sueño y le crearía algún tipo de dependencia convirtiéndolo en guardián nocturno de los miles de billetes que allí se custodiaban. También me pregunté, si el sonido intermitente del sistema «recalculando», no establecería algún tipo de conexión onírica con una vida de excesos, induciendo al pobre Marx a viajar en Business Class hasta un paraíso fiscal con nombre de reptil, donde se alojaría en un hotel de 5 estrellas y sería servido en algún lujoso reservado por hermosas camareras, dispuestas a todo antes de que él se diese una buena ducha y, antes de dirigirse al casino, fuese a retirar de otro “gran banco” alguna suma astronómica, justo instantes antes de que… ese tipo antipático que todas las mañanas reparte la valija del banco, lo devolviese a la maldita realidad pateándole el culo y diciendo:
-“Vamos levante, es hora de ir a mendigar a otra parte”.
Definitivamente, esa sucursal es una ironía de la no-vida: de día es un pequeño centro financiero absorto en operaciones que hipotecan vidas y empeñan sueños, engordando una extraña bolsa sin asas, haciendo planes en el tiempo con un miedo prefabricado, garantizando a todos la única inseguridad posible: el dinero.
Mientras que de noche, se convierte en el cálido y dulce hogar que la realidad niega sistemáticamente a los sueños del pobre Marx.