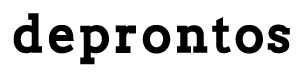ofidio con oficio
En aquella primera entrevista de trabajo ya sentí que escupía a la cara.
Al hablar, salivaba con desmesura, saboreando cada instante la posición que le procuraba su inmensa fortuna. Era La Gorda, la dueña. Parecía disfrutar cuando impactaba con sus lapos de oropel al auditorio. Por reducido que éste fuera, sibilina y sinuosa, interpretaba el papel principal con afectado esmero por sus muchos años de oficio. Y de ofidio.

Envuelta en sus espléndidas joyas, esposada a un insultante Rolex de oro macizo y embutida en sus carísimas ropas de talla única -su gordura no era otra cosa que una descomunal alegoría de los muchos kilos que engordaba en el banco-.
No hacía otra cosa que abrir la boca para lanzar mensajes que enfatizaban su más que estrecha relación con el dinero. -Hay otro tipo de salivazo que, aunque también impacta, por superficial, llega a escurrir. No eran estos-.
Ella tenía una forma de escupir mucho más letal. Los ofidios saben envenenar la sangre y quiso dejármelo claro desde el principio. Pero aún era demasiado pronto para ejercer ese extraño derecho que tienen los depredadores sobre sus presas, ¡se trataba de contratarme!…
A su lado había pegado un hombre con la mirada entre boba y ausente. Recibía de ella las instrucciones que él inmediatamente derivaba hacia sus más inmediatos inferiores, que, con mucha cautela, no paraban de irrumpir e interrumpir allí. La voluntad de aquel hombre, embotada por los fatuos aires de La Gorda, se descascarillaba como cal en pared húmeda, dejando al descubierto sus frágiles cimientos y uno inmenso agujero donde alguna vez debió estar su amor propio. Tanto, que comprendí que, aquel siervo, ya sería incapaz de ser alguien sin ella. A cambio, tenía la suerte de vestir a juego con el modelito de alta y ancha costura que La Gorda lucía, y además, poder llevar otro reloj de menor peso aunque de la misma codiciada marca.
Si se apoyaba en él era sólo para hundirlo más y rebajarlo ante mí; si le consultaba algo era sólo para imponer sus decisiones y demostrarme a mí que, tarde o temprano, como él, yo sería llamado a la sumisión.
Durante la entrevista trajeron café con leche. Las tazas eran de Duralex. El esmerilado vidrio hablaba de los años que todos, bajo la carpa también de Duralex de ese circo, llevaban allí.
Ella y su sombra fumaban sin parar. Ella, más que por desconsideración, por ser fiel a su estudiado papel; él, por mimética dependencia.
Me esforzaba en explicar mi idea sobre la conveniencia de introducir un nuevo método de trabajo en la empresa. Los ojos del ofidio, frío y hierático, estaban clavados en mí con expresión de incredulidad. Repentinamente él se atragantó al sorber el café. Ni ella ni yo prestamos atención al hombre de la mirada ausente, pero él debió sospechar que aquel golpe de tos y el estertor que lo sucedió no se debían al camino equivocado que había elegido el café, si no al que me temo había elegido yo. Con el rostro enrojecido y la mirada ya más ausente que presente, se desplomó sobre la oscura tarima del suelo. Lo último en caer fue su mano izquierda. El Rolex produjo un golpe seco y un instante después se detuvieron el segundero y… su pulso.
Los ojos inmensos de La Gorda se cerraron cayendo como pesados telones; cuando parecía haber finalizado aquel acto, también de golpe, comenzó el siguiente. Empezó a llamar a gritos y por orden de estricta jerarquía azarosa a sus empleados. Desgarrada, exigía en la distancia a su pelele favorito que volviera a escena; pero ya era tarde. Los otros, añadiendo espanto a su espanto, se paralizaban al entrar en la sala y ver tendido en el suelo a aquel viejo muñeco suyo. Nadie supo cómo intervenir –yo tampoco-.
Pocos instantes después de aquel golpe seco comenzó el crepúsculo de la deidad.
Lo supo ella antes que yo, porque su fortuna empezó a perder brillo en sus ojos y a deshidratarse en sus carnes. Su soberbia expresión se desdibujó, su mirada quedó perdida y sus palabras se volvieron vulgares saliendo sin vida de una boca pastosa. A pesar de seguir atada a sus joyas y a su Rolex de oro macizo, parecía haber dejado de salivar.
Entonces reptaron tímidamente por sus mejillas unas lágrimas, tan secas como su vagina y tan áridas como su corazón.
El ofidio había dejado de escupir.
Para mí que fue un golpe de fortuna. Para mí.