recuerdos borrables
Estaba de paso en Madrid, la ciudad que me vio nacer pero sobre todo crecer.
Tenía mucho tiempo y podía perderlo de la forma que me diese la gana. No encontré la manera hasta que un impulso medio caprichoso me empujó con ganas a mirar al pasado. Fue “depronto” que sentí la súbita obligación de encontrarme con un niño siempre presente en mi memoria; aunque tal vez fuera que sentí la irrefrenable necesidad de que “aquel niño” del que guardo tantos recuerdos, se viera con el adulto en que se convirtió.
Hacía bueno, así que me encaminé por esas callejuelas de humildes portales que hay en castizo barrio de Chamberí. Iba con la calma del que no siente ya compromiso alguno con un entorno que en otra época fue el suyo y que estaba lejos de seguir siéndolo; sin embargo, caminé sintiendo a cada paso verdadero dolor al ver tantísima transformación en locales de los que fui asiduo para obedecer a mil recados, y en calles por las que, gélidos inviernos, desfilé adormilado en dirección a la escuela, o aquellas por las que me conducían a visitar con mis mejores galas a la familia geográficamente más cercana, o para acompañar a mis padres a cualquiera de esos asuntos que rarísima vez eran de mi incumbencia.
Cuando llegué, me planté frente al portal 40 de la que fue mi calle, y lo hice como lo haría una artista ante su obra magna, para observarla con orgullo e infinito detenimiento, casi saboreándola. Entonces comenzó un viaje a esos inertes días que nos empeñamos en llamar “pasado” y que, sin embargo, dan continuo sentido a nuestro presente.

Nada más situarme frente al portal, los recuerdos comenzaron a atropellarse entre sí, aunque más correcto sería decir que me atropellaron a mí.
Concretamente recordé el griterío ñampeado de las golondrinas al inicio de un sofocante agosto que era calcado a todos los agostos de “por entonces”. Recuerdo que balcones y ventanas se abrían de par en par cuando el Sol aflojaba para airear el interior de las casas, cerradas durante el día con el fin de evitar el calor más que sofocante de una ciudad consolidada y emergente como ya era Madrid en los años 60. (No recuerdo de todos los de aquella década qué verano sería, tal vez el del 65 ó del 66, pero como he dicho, tanto da, todos me parecían el mismo).
Con el aire templado del atardecer entraba henchida de sí misma una vida que invariablemente cada tarde tenía lugar extramuros. Aquellas golondrinas -¡qué dentro las llevo!- enloquecían de felicidad seguramente agradecidas por la abundancia de insectos que luego entregarían en los nidos adosado a los aleros y donde aguardaba una coral de insaciables criaturas, todas de grandes ojos cerrados e inmensos picos abiertos (al menos así eran las que caían del nido y recogíamos con mucho pesar del suelo yo y mis hermanos). Mientras me tomaba el bocadillo de la merienda – casi siempre pan con chocolate- me sentaba en el caldeado suelo de aquel “palco” para contemplar desde el balcón el teatro infinito que me regalaba el día antes de esfumarme de sus latidos apenas empijamado y a lomos de sudorosos sueños.
Lo que más atrapaba mi atención era una “marmolería”. Siempre estuvo allí, a espaldas de las fachadas de unos edificios entre los que se encontraba justo ése en el que mi familia y yo vivíamos no hacía tanto; una marmolería que curiosamente estaba en el centro del inmenso solar que delimitaban los bloques de casas de aquella hermosa manzana de barrio emergido en la posguerra. Era un gran taller a cielo abierto. Majestuosos bloques de mármol eran guiados y acarreados sin pudor por enormes grúas, para luego, con unos frenéticos y escandalosos dientes, serrarlos hasta ser convertidos en planchas gigantescas de un mineral verdaderamente precioso. El ruido de las sierras -templadas con agua inyectada a presión- curiosamente no nos molestaba, era parte del sonido ambiente; como lo era el trisar escandaloso de golondrinas y vencejos, como lo eran las empalagosas sintonías de unos programas de radio “francamente” cursis, cargados de moralidad y contención, hoy inconcebibles de todo punto de vista, pero que cuánta compañía hicieron a mi madre, mientras, no sé si con total resignación o absoluta naturalidad, planchaba montañas ingentes de ropa… (¡Dios qué esfuerzo tan impagable!).
En el mismo ambiente se integraban divinamente el griterío y el alboroto de los niños que sin la más mínima vigilancia ya jugaban en la calle; una calle que por entonces no usurpaban los coches a los ciudadanos, y unos coches que daban pleno sentido a la palabra “utilitario”, y que circulaban tranquilamente, sin dar bocinazos, aparcando en cualquier lugar porque si algo había, era sitio para todos. Recuerdo mi calle sin colillas, ni basura, ni mierdas de perro; aquella calle todos la sentían como… ¿»propia” sería la palabra?, y por eso la cuidaban.
Aunque la vida estaba exenta de peligros, recuerdo bien que la educación se empeñaba en alertarnos de los pocos que podían cruzarse en nuestro camino. Todo lo que se apartara de la rutina era considerado como importante y tendía a lo magnífico por ser magnificado, cualquier noticia, cualquier incidente o hecho fuera de lo normal, era motivo de una atención colectiva (sé que aquellos sucesos hoy tendrían la consideración de “completamente irrelevantes”).
Aprovechando que un tipo con el pelo revuelto y perfectamente desconocido salía del 40, me colé en el portal como Pedro por su casa. Ya dentro, abrí la puerta que daba a uno de los dos montacargas, el de la izquierda (recuerdo que me gustaba usarlo para entrar en casa por la cocina, por donde más olía a hogar) y… “¡no me lo puedo creer, siguen ahí!”: me fijé en los buzones, pintados de otro color pero los mismos a los que me encaramaba de niño. Fue inevitable asociarlos al colegio donde estudiaba (honestamente: nunca supe ni supuse que en aquel centro de reclusión había que hacer tal cosa) y, sobre todo, recordé vivamente aquella vez que me escapé de casa (siempre he tenido algo de fugitivo). Estudiar no iba conmigo, del mismo modo que tampoco venía de la escuela. Sería por eso que antes de asomarme cada tarde a aquel maravilloso palco, tenía que dedicar las sobremesas del verano, sin la más mínima motivación, a estudiar las asignaturas suspendidas durante el curso; o sea, todas menos religión, gimnasia e inglés. Súbitamente me vi sentado a la mesa del comedor, con un punto de luz focalizando justamente el cuaderno o el libro en la penumbra, era inevitable entender que durante el estío no había para mí otra opción. Y todo ocurría mientras digería el enorme plato de otros “insectos” que con amor y mucho arte había cocinado mi madre para todos. Qué calvario aquellas horas de no-estudio. Lo curioso es que inexplicablemente en septiembre siempre pasaba al siguiente curso, lo cual justificaba y hasta legitimaba mi desdén por el farragoso estudio; mi insumisión intelectual llevó a convertirme en un auténtico objetor escolar. No obstante, lo más duro era lo anterior al verano, esto es: presentarme mensualmente ante mi padre con las notas para que él las firmara y dejara al maestro constancia de haber entendido que, de seguir así, su hijo no tendría el más mínimo futuro universitario (qué mentira tan dañina).
Mi padre era bueno pero duro, del mismo modo que yo era malo pero blando. Su cara y la severidad de los castigos me llevaron un mal día a tomar una determinación en principio nada fácil: abandonar aquel hogar “cruel e insufrible”. Así que escribí una carta en una hoja cuadriculada que arranqué del cuaderno Centauro de matemáticas (mi bestia negra), y no recuerdo si con muchos o pocos razonamientos, en ella informé de mi concluyente decisión. Creo que fue la primera carta que escribí en mi vida. Antes sólo había firmado y escrito complejas frases como “os quiero” y “muchos besos” a tíos y abuelos y, generalmente, en las candorosas postales que mandaban mis padres las pocas veces que estábamos de vacaciones. Recuerdo que metí aquella “rescisión unilateral de contrato” en el estuche de los lapiceros que me acompañaban diariamente al colegio, y que introduje aquel “kit” de herramientas de trabajo con dificultad pero dignamente y sin el más mínimo titubeo en el buzón del 5º, situado ahora frente a mí y a otra altura bien distinta. Tragué saliva. No pude evitar esbozar una sonrisa recordándolo y al rozar la metálica boca del buzón con la yema de mis dedos sentí un tierno escalofrío, como los coletazos de un pececillo plateado que se resiste a morir.
Acto seguido, recordé más, caí en la cuenta del desenlace de aquella andanza: fui interceptado por un policía y llevado ante el santo inquisidor del colegio: Don Gerardo, el director. Tan inocente era aquel niño que tardó en entender la causa de tanto revuelo y de aquel inmenso honor. Lo vi hablar con calma fingida, porque en el fondo se veía molesto; tan desconcertado estaba yo que no oía nada de lo que me decía, sólo era capaz de ver sus gestos y los sinuosos movimientos de su cejuda boca, muchísimo más próxima a mí que nunca antes. Cuando alguien sin identificar -que llegó por la retaguardia- me sacó no sé si de su despacho o su despecho, no pude creer lo que vi, me crucé con mis padres. Debía ser su turno para observar la boca cejijunta de Don Gerardo. Con absurda ingenuidad me pregunté qué harían allí; rápidamente recordé la carta y entendí que ya había llegado a sus destinatarios (¡y eso que mi envío no era URGENTE!). Como todos los niños, tenía un problema con el tiempo, en mi mente no transcurría.
Aquella decisión de escapar de casa, resultó mano de algún santo (tal vez de San Carlos Borromeo). Volví a ser el venerado primogénito de un hogar que en realidad sólo llegué a abandonar por unas horas. ¡Y que me costó bien poco: la cruel matanza del cerdo donde guardaba mis ahorros y convertir 50 pesetas en regaliz y barquillos para proveerme de alimentos durante mi larga diáspora!.. (Qué rabia, no recuerdo haberme comido el regaliz que atiborraba todos los bolsillos de la cazadora).
En el carril de aquellas diapositivas que se proyectaban en mi mente a todo trapo, no podían faltar las de “el enano”, el menor de mis hermanos. Era el único rubio de la familia, y también el único con un espíritu científico y verdaderamente estudioso a tan madrugadora edad. Aquel verano él jugaba mientras yo acrecentaba mi aborrecimiento por el estudio y los libros. Veía con claridad que su vida interior no era tan atractiva como la mía, pues carecía del gen del inconformismo y la rebeldía; podía pasarse horas sentado ante uno de los ejemplares de la enciclopedia Salvat. Intentar estudiar en aquella altura del año, sufriendo calor, sopor y cautiverio, no servía absolutamente de nada, salvo para que yo me distrajera con el vuelo esquizoide de cualquier mosca. Recuerdo que mi hermanito se sentaba en el suelo hojeando -con y sin ache- los grandes libros de naturaleza y arte que había en una estantería situada en la sala de espera de la consulta, donde los enfermos del Doctor Baena aguardaban su turno. El “enano” -también llamado “rusito”- era el ojito derecho de mi padre. Me duele decirlo, pero creo que tuvo poca visión con el izquierdo. Y mi hermana… ¡mi hermanita!… ¿dónde estaba mi hermana que no fuera en aquel gran retrato que un desconocido pinto y no sirvió para otra cosa que para reflejar bajo el prisma de la ortodoxia más burguesa lo que nunca llegaría a ser?… Sólo sé que ella y yo nunca congeniamos mucho, debieron ser los celos y la resistencia a ser destronado de los dos años de vida que, tras nacer ella, duró mi breve reinado.
Caí poco después en que en un punto avanzado de aquel verano, algún anónimo benefactor, quiso para mí que fuera más llevadero el atracón de las asignaturas suspensas, y seguramente temiendo que, un indigesto niño, volviese a coger las de villadiego. No sé de quién fue la idea, pero decidieron que fuera de vez en cuando a casa de mi primo José. Él era mucho mayor que yo, unos 7 años a su favor. No sólo no pareció importarle que le endosaran el mochuelo, si no que -he de confesarlo- me acogió con mucho amor y ganas. Qué agradecido le estuve y estoy. Cambié las golondrinas del atardecer por otros pájaros, mucho más alucinantes, cada amanecer.
Cuánto aprendí a su lado: literatura, historia, química, zoología, tecnología… y además, aplicadas. Suena bien, ¿verdad?… Él se había leído todas las obras de Emilio Salgari y un montón de cómics de Hazañas Bélicas, era un devoto de personajes como Sandokán, David Crockett, y algunos generales alemanes bien vistos sólo en aquella época: cuántas veces hice el pirata convertido en tigre de Mompracem y abordé barcos enemigos, cuántas veces bebí Arek para celebrar una supuesta victoria, y defendí El Alamo, o estuve en el Egeo enredado con los cañones de Navarone, en cuántos frentes de la Segunda Gran Guerra luché pertrechado con granadas, ametralladora y un casco real comprado en El Rastro, cuánta pólvora de fabricación casera embutimos en tubos de Redoxón y cuántas explosivas mechas encendimos para propulsar maquetas de aviones de guerra… Qué imposible olvidar los rituales mágicos y absurdos a los que me entregué rendido a las patrañas de su fabulosa imaginación, o los ratones de laboratorio que anestesiábamos con tabaco de pipa para evitarles sufrimiento antes de ser arrojados en paracaídas desde la azotea de su casa… Aquello resultó una excitante bendición para un aprendiz de inconformista permanente.
Cuánto estaba acordándome de ti, querido primo, en aquel instante. Recordé con lujo detalle aquellos días en que corría calle abajo hasta la intersección de Avenida Filipinas con Cea Bermúdez, para cruzar Guzmán el Bueno y dejar el quiosco de la esquina, luego cruzar Andrés Mellado, rebasar la Iglesia de Santa Rita y, por fin, girar a la izquierda más excitado que una polilla en celo al llegar a la calle de Don Miguel Hilarión Eslava. Cuántos recuerdos se sucedían, y qué presentes estaban -¿no era lo que estaba buscando?-.
Dejé atrás los buzones y me dio por subir andando las escaleras hasta el 5º, mi piso. Sólo para echar un vistazo a las puertas de entrada a las casa y tratar de recordar a unos vecinos que vaya usted a saber dónde andarían ya. ¿Quedaría alguno de ellos, o alguno de sus descendientes?… Todo estaba igual. Llegué a la puerta de mi casa, la misma madera, el mismo picaporte, las mismas letras y números la identificaban… Lo que hubiera dado por traspasarla, por verla abrirse y ver salir a mi padre, vestido con sencillez pero como siempre impecable…. Lo que hubiera dado por oír el timbre y ser yo el que la abriera para encontrarme con aquel mielero alcarreño que pesaba con una romana y nos traía queso, chorizos caseros y una miel servida a granel y que portaba en una tina de barro, o al cartero trayendo las respuestas a mis primeras cartas de amor, o al portero Venancio subiendo en Navidad a por su aguinaldo …
Salí a la calle con los ojos un tanto vidriosos, “enmimismado”, con la mirada gacha por el peso de los recuerdos y por ocultar su efecto en mi rostro, observando los adoquines de aquella acera tan madrileña y firme en mi memoria. Me dirigí a la calle Vallehermoso buscando algunas tiendas y colmados, una calle por la que siempre subía cargado de bolsas repletas con la fruta de Silvino -que no sabía de más “género” que el nacional-, y “las pistolas” de la panificadora y los mil encargos de la lista de la compra que atendían con diligencia en una preciosa tienda de ultramarinos que había en una esquina. Después quise subir por la continuación, la calle Santander, por la que sentía un cariño especial pues me conducía a casa de mi gran amigo Pruden y en la que había unos bancos donde grabé el nombre de mi primer amor. Fui a cruzar maquinalmente Avenida Filipinas, como lo hice tantas veces entonces, buscando mi banco y sus iniciales. Súbitamente oí una especie de chirrido frenético, y acto seguido noté que perdía bruscamente el equilibrio, que una fuerza inconmensurable me devolvía al presente de forma abrupta… Lo último que he visto han sido todos aquellos recuerdos vertidos sobre el asfalto, tiñendo de rojo el lienzo blanco de una de las bandas de un paso de cebra en una calle que siempre fue de doble sentido y que, en algún momento secreto de mi vida, alguien decidió que en el futuro sólo tendría uno.
Ahora lo intento pero ya no consigo acordarme de nada más. Y yo pensando que el pasado sólo guarda recuerdos imborrables.
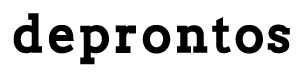
Eres tú ¿No? Como te pareces ahí a tu madre para con el paso del tiempo has sufrido una metamorfosis y ahora me recuerdas a más a tu padre. Qué pena, que nadie nos advirtiera que los recuerdos de tu niñez se evocan con el contacto de objetos que han permanecido inalterados, la música tiene también esa capacidad, y los recuerdos afluyen muy vividos, pero solo una vez, luego se borran para siempre. Qué niñez, que ingenuidad, cuando nos íbamos de casa, para castigar nosotros a su vez a nuestros padres, ante sus duros castigos o escapar de su disciplina, ya no lo necesitan, ya no se oye; que fulanito se ha ido de casa. ¡¡¡Que suerte tuviste de tener ese viaje en el tiempo!!!. Feliz recaída
Qué bello comentario de un amigo que te ha visto crecer -sin verse él- y de otro enfermo, ya también crónico, de El Tiempo. No cabe duda de que el tiempo es un aprendizaje y que hay cosillas que ayudan a memorizar la lección.