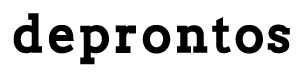todos somos testigo, Violeta.
Me he prometido a mí mismo correr un poco cada día y por una causa no sé si solidaria o humanitaria: mi corazón. Necesita marcha. Hace unos meses, yo y él fuimos amonestados y advertidos seriamente: “si no quiere más sorpresas necesita moverse”.
Suelo ir a correr a la Playa Norte de Viana, por una pista que huele intensamente a algas, erizos y mar abierto; o sea: a litoral atlántico. Corro y recorro un pequeño tramo de la interminable línea recta que es la costa portuguesa desde aquí hasta el estuario en el que desemboca el Río Talho, o lo que es lo mismo, hasta dar con la nariguda Lisboa.
Al volver -andando ya- por un caminito que, para más señas, es de tierra y además de Santiago y que a menudo barre un viento aturdiendo a peregrinos y deportistas, he conocido a Violeta. Una perra.

Violeta es morena, muy viva y poca cosa. Allí estaba, parada como un pasmarote, quieta pero muy inquieta, atenta pero descentrada. Me han llamado la atención su mirada, fija en un punto poco concreto del camino, y sus disparatadas orejas, la derecha caída y la izquierda tiesa. (Eran en versión oreja, las cejas de Rafa Nadal). Violeta es un can diría que de raza bastante imprecisa.
He mirado alrededor y no he visto a nadie a quien preguntar “¿oiga, es suya?”. De inmediato he tenido claro que estaba extraviada. Me he acercado y le he hablado con sosiego, intentando -ya ves tú-ser razonable, parecía uno de estos psicólogos que envían a las tragedias para que la gente vaya asumiendo su desgracia: “Estás perdida, pero no es el fin del mundo, verás qué pronto aparece tu dueño, seguro que ya te está buscando… ven, anda, ven”. Se acercaba a mí pero sin convicción, yo no era la solución que buscaba, pero a la vez era la única opción que tenía, era un puro quiero y no puedo, un voy pero vengo, un déjame en paz pero no te vayas muy lejos… Aquello habrá durado entre 10 ó 15 minutos. Yo, a mi manera, oteaba y también buscaba, sin saber el qué o a quién.
Inesperadamente, ella ha oído algo y ha izado la segunda oreja. Entre los graznidos de las “gaivotas”, los ruidos de la gente, las bicis y el constante jaleo y jadeo del viento, se ve que ha alcanzado a distinguir una voz. Cuando ha estado segura de lo que oía, ha salido escopetada en dirección a la persona que era imposible identificar pero que venía a lo lejos gritando “¡Violeta, Violeta!” Así he conocido hoy a Violeta y de paso, a su… ¿dueña? Y muy de cerca, puesto que nuevamente me puse en marcha. Al avanzar, llegué hasta ellas, y vi que la que chillaba era una chica joven que abrazaba a Violeta como si hubiera resucitado, lloraba a moco tendido y gimoteaba de pura felicidad (¡qué tierno, Dios!).
Tengo claro que he sido testigo de una paradoja: “a veces, la perdida no tiene por qué ser la extraviada”, y es que uno puede estar “perdidamente» enganchado a un animal, y ya no entender la vida sin él. Qué sabia Violeta, cómo ha sabido esperar, sin arriesgar, sin alejarse, facilitando el encuentro y… la salvación de la chica.
Depronto me he preguntado qué hubiera hecho yo si no llega a aparecer la dueña de Violeta. Y me ha sorprendido la conclusión: “la habría adoptado” -me he dicho-. Y la habría llevado a casa, y habría aprendido a alimentarla, y a jugar en mi jardín con ella lanzándole una pelota o un hueso de goma, y le habría buscado un rincón confortable en casa para ubicar su cesto y su plato. Y ella, a cambio, vendría siempre moviendo el rabo a mi encuentro cada vez que yo llegase a casa, y habría galopado detrás de mí por la pista de la Playa Norte, con su collar cascabelero marcando el ritmo de mi corazón. Y he pensado que, muy probablemente, se habría detenido en el lugar donde la encontré, frenada por una esperanza imprecisa y fugaz, con sus expresivas orejas asimétricas, rindiendo un homenaje a la que, antes que yo, fue su valedora. Más de una vez, habría tenido que chistarla insistentemente para que me siguiera: “Chist, oye, vamos, vamos, ¡será posible!”. Y así hasta que, un buen día, después de mucho correr yo y ella rezagarse, en algún punto del camino, necio de mí, acabaría por descubrir que llevaba tiempo corriendo solo.
Volvería inútilmente sobre mis pasos, gritando su nombre, sintiéndome culpable, notando un indeseable nuevo estado, un dolor profundo en la maldito “corazón”… Violeta habría
desaparecido, ya no estaría. Y es que alguien nuevo, testigo de su extravío, la habría acogido, podría tratarse, por ejemplo, de una nueva dueña, la misma persona que durante 15 minutos se habría afanado inútilmente en encontrarme. Alguien que, como yo, se habría preguntado qué hacer, y como respuesta la habría llevado a casa y habría aprendido a alimentarla, y a jugar en el jardín con ella, y a llevarla haciendo footing por algún camino de tierra… Un camino en el que -inexplicablemente- Violeta también se habría parado en algún punto, esperando encontrar algo o alguien tan inconcreto como yo, y mientras su nueva valedora volvía sobre sus pasos al echarla de menos primero y echarse a llorar después. Y justo, cuando otro iluso corredor ya habría tomado la determinación de ser testigo de la compasión a la que nos mueve una perra extraviada.
También yo he sido testigo, Violeta: tú te extravías para que todos sepamos que sin ti estamos perdidos.
Qué perra es la vida.