volver en sí
Algunos llevan en la cara su cruz. ¡Esta mañana lo he visto taaaan claro!… Ha sido en una concurrida cafetería junto al Jardím Marginal, al levantar intuitivamente la vista de un libro cuyo protagonista es un joven encamado y sin ganas de afrontar su vida y mientras me tomaba el café que enciende un poco mi menguante lucidez.
Me ha sobrecogido un rostro, lívido e inexpresivo, hierático y desencajado, el de un viejo que encarnaba la más absoluta decrepitud. Tenía la vista perdida en algún horizonte lejano; tenía la boca abierta como un lagarto, como buscando -me ha parecido- una última bocanada de vida; parecía agotado, tenía el depósito de su energía en la más perentoria de las reservas… Ha sido como ver un famélico galgo abandonado, una criatura condenada a no recoger otra cosa que miradas de lástima. Tanto, que he pensado que la muerte se estaba dando un garbeo por la vida embutida en su pellejo.
La vejez, una enfermedad, indefensión, pobreza, una condena sine día a la más insoportable de las soledades… Ese tipo me ha hecho pensar que no está tan mal “caer en el olvido de todo”, que, para algunos, el alzheimer puede ser una auténtica tabla de salvación.

El anciano ha estado muchos minutos así, congelado, lo veía en blanco y negro, como posando para obtener una estremecedora portada de la revista Life, ignorando que yo lo miraba con demasiada indiscreción, que lo estaba fotografiando con la cara más desvergonzada de mi descaro. Nunca había tenido a un tipo presente tan ausente. Antes de levantarse, ha dirigido los ojos hacia sus pies, los zapatos estaban mojados, los ha mirado como si no fueran suyos, con completa indiferencia, como interesado únicamente en comprobar si había algo que pudiera motivar el levantarse. Después, tras hacerlo con pesadumbre, se ha dirigido arrastrando los pasos hacia la calle, sin reparar que seguía lloviendo a cántaros y que mis ojos se iban con él.
Qué tipo de vacío se había apoderado del viejo, arrebatándole hasta la más basica expresión, la de pedir sencillamente “ayuda”?… ¿Qué estaría pasando por esa cabecita?… Depronto me he sentido culpable, tal vez debí haberme interesado por él, y me he quedado embobado, con la mirada perdida, imaginando lo que hubiera supuesto mostrar más interés que curiosidad:
-Oiga, ¿se encuentra bien?…
– Eh… mmmm… sí, claro. Veo la pared del salón, está un poco desconchada, veo el daguerrotipo desvaído de abuela Belmira y abuelo Andrés, y el espejo que permite ver quien entra por la puerta, y las imágenes de todos esos santos a los que mis tías, cada vez que vienen a casa, se encomiendan entre rezos y les hacen un montón de encargos. Mi madre está en la cocina, quemando las patas de una gallina para echárselas al caldo; cuando le pregunto que “para qué”, ella siempre dice que dan sabor, -mira que huele raro la piel quemada de las patas de una gallina-… Más tarde, el olor a puchero empieza a ganar presencia hasta que el aire, substancioso, huele que alimentaba. La cocina -de hierro- da calor a toda la casa, en el centro de todo está el horno de carbón y leña, un horno que hay que alimentar bien temprano para que luego él nos alimente a nosotros, para que la casa, tras la noche, se vuelva el hogar en el que cada día me despierto. Mi madre usa un viejo delantal de color rojo con un bolsillo delantero bajo sus abultados pechos -pechos que he olvidado cómo eran cuando estaban frente a mí desnudos y repletos de generosidad-. “Borrón” ladra cada vez que le da un ataque de felicidad, supongo que sólo de imaginar los restos de la olla; siempre está en medio, a veces lo pisamos sin querer y pega unos chillidos estrepitosos. Mamá nunca se sienta; si no cocina, limpia, plancha o zurce. Y hasta que no llega mi padre nadie se acerca a la mesa, que misteriosamente siempre está ya preparada. Bueno, a veces, yo me asomo de puntillas a ella para arrancarle el culo a la barra de pan recién hecho que nos trae Lucía, la vecina de abajo. Sí… lo recuerdo… Ahí están todos, recuerdo esa algarabía descontrolada convertida en el sonido de casa: el cartero llamando a la puerta para entregar una carta, las escandalosas vecinas chismorreando y riendo en el patio mientras tienden la ropa, el estrés del vapor que la presión de la olla desprende en cada uno de sus viajes… ferroviarios, las discusiones absurdas de mis hermanos peleándose por los juguetes, las melodías de los programas de radio y de esos anuncios tan pegadizos que todos nos sabíamos de memoria y repetimos mientras mamá me grita… “Menino, vai abrir a porta ao teu pai, ouvi o carro a chegar”.
-Oiga, ¿necesita algo?
-¿Eh?…
-¿Que si se encuentra bien, que si necesita usted algo?
-Sí -dice con una espontánea sonrisa-. Volver a casa… volver a casa.
(Por un momento el viejo ha vuelto en sí. Me duele pensar que, nada más salir, ha vuelto a estar fuera, fuera de sí).
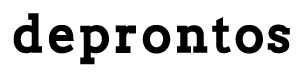
¿Quién estaba perdido en sus recuerdos? ¿El observador o el observado?
Mi padre fue siempre muy lúcido pero mi madre duró varios años sin capacidad de discernimiento. Fallecieron de 96 y 94 años, respectivamente.
Siempre me pregunté qué pensamientos y recuerdos tendría mi madre. Hablaba aveces de personas o cosas que nunca conocimos. Una memoria pasada que no hizo parte de nuestras vidas. Ahora puedo estar segura de que era algo similar a lo que imaginabas de tu viejo.
Mi madre falleció este 23 de marzo y no pude viajar para estar en su funeral. Los que estamos fuera del país asistimos por zoom. Sabiendo que era lo mejor para ella, no deja de ser doloroso.
Ella murió desde el momento en que su razón dejó de ser lógica para nosotros. Murió en el momento en el que dependió de otros para sus necesidades más básicas. Sé que a ella nunca le hubiera gustado verse así: muerta en vida, sufriendo.